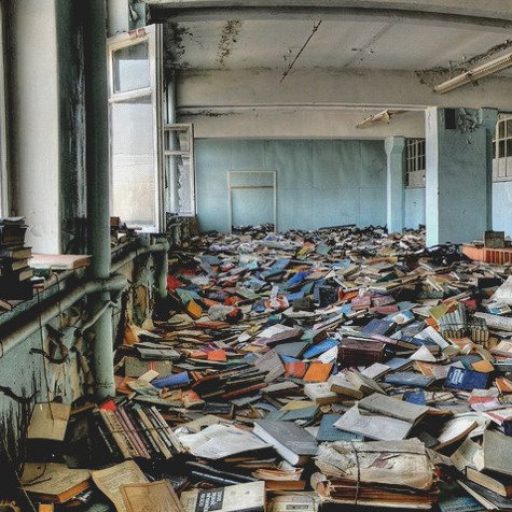El gran momento de Colil
El
libro hace gala de un manejo de géneros literarios avanzado que no le teme al
relato negro, al thriller, el goticismo o lo fantástico; muchos caminos que
buscan representar el farsesco proceder de la justicia respecto a los crímenes
de la dictadura.
Cosas que no creerías. Juan Ignacio Colil. Santiago: Cormorán Ediciones, 2024, 149 páginas.
Hay
que decirlo con toda claridad: Juan Colil es el mejor cuentista nacional de la
actualidad. Su persistencia y su estilo único le permiten fusionar una cadencia
oscura, la conformación precisa de atmósferas y personajes evasivos, que
parecen estar siempre encarando su memoria.
Cosas
que no creerías es un conjunto
de relatos en torno a la impunidad, llevados por narradores vinculados de una u
otra forma delitos prescritos o cuyos autores fueron favorecidos por alguna
autoridad para evitar las sanciones legales. Predomina aquí un tono casi
testimonial en voces que se niegan al olvido. Recordar y desear justicia parece
ser lo único que los mantiene en pie.
Doce
historias y doce protagonistas. Individuos de pocas palabras, con vidas comunes,
pero analíticos. Ellos, repentinamente se ven insertos en una trama de crimen y
muerte que posee dos aristas: haber sido
víctima y requerir venganza o convertirse en investigador por cuenta propia,
operando como un detective de la memoria subterránea del país. Los hechos están
todos asociados a la dictadura.
“Tres
boletos” expresa en plenitud el peso de una injusticia. Un conductor de tren se
topa por casualidad a un sujeto con sus nietos. Un aparentemente tierno
abuelito, pero que en el pasado fue un criminal. El narrador recuerda a
Octavio, su amigo y surge la impotencia, el dolor, pero también una sombra
demasiado espesa, algo así como una traición apenas insinuada. A volver al
presente piensa: “Qué podía hacer, gritarle asesino, sapo, y qué más”. Colil
construye un cuadro moroso, imprevisible, mediante un fraseo breve, seco, separado
de emociones evidentes, pero dejando sentir todo el peso de una racionalidad que
está del lado del criminal y que no deja lugar al deseo de venganza.
Reconstituir
el pasado es parte central del relato “Rawson”, centrado en un vecino de un
barrio de Recoleta, quien en 1971 detonó una bomba en un cuartel de la policía.
Hecho que llegó a oídos del narrador, mediante la voz de su madre. Este hecho
motivará una búsqueda extraña, ya que no podemos entrar a las motivaciones que lo
impulsan a realizar una exhaustiva investigación de un suceso lateral y perdido
de su infancia. Solo queda elucubrar, quizás recuperar parte de la memoria
materna o una muy tardía admiración por quien parece considerar un hombre
heroico, que merece ser rescatado del anonimato, como si buena parte de la vida
del protagonista se jugara en ello.
Dentro
de los relatos más destacables se encuentra “Por una cabeza”. En la línea del
policial fantástico, nos enfrentamos a Flores un detective a punto de jubilarse
que es convocado a participar en un último caso. El detective arrastra la
muerte de su compañero Quintana. La narcolepsia de Flores, le impidió ser
testigo del fatal desenlace al interior del vehículo compartido por ambos. Al
parecer por esa razón es destinado a un perdido poblado sureño donde ocurrió un
robo. Un hecho muy menor que deriva en una intrincada trama sobrenatural donde
cada detalle opera como una red de indicios-trampas urdida con precisión en su
tono macabro y secuencias de hechos ¿sobrenaturales?
Se
podría decir que el volumen deja en claro que más allá de los recuerdos
particulares y los ejercicios individuales por seguir manteniendo vivo el deseo
de justicia, lo que une los relatos es que toda memoria es memoria del fracaso.
Y es precisamente por eso que la literatura, adquiere tanta importancia en
Colil: porque el acto de narrar el fracaso aminora un poco su poder destructor,
como si el relato pudiera todavía oponerse a esa fuerza arrasadora que viene
del pasado.
El
libro hace gala de un manejo de géneros literarios avanzado que no le teme al
relato negro, al thriller, el goticismo o el clima fantástico. Intensificando
su preocupación estético-política por aquellos y aquellas víctimas que carecen
de lugar en la memoria del país.
Mis
únicos reparos se refieren, en primer lugar, al prólogo: la literatura no requiere presentaciones, debe
sostenerse sin apoyos. Particularmente en el caso de un autor, que a estas
alturas no necesita insertar loas en sus libros. El prólogo ensucia, no ayuda. Igualmente
ocurre con las fotografías interiores, realizadas por el autor, que constituyen
un divertimento más que un aporte al conjunto.
Fuera de estos asuntos, digamos externos, Juan Ignacio Colil demuestra en plenitud su gran sello: una prosa ensordinada, donde todo resulta, como se dice en Chile, quitado de bulla, pero con una potencia enorme. Con una naturalidad de excepción, su escritura se sustenta en un conocimiento técnico preciso, capaz de montar historias siniestras en dos o tres párrafos. Cosas que no creerías es un gran momento dentro de su producción narrativa.